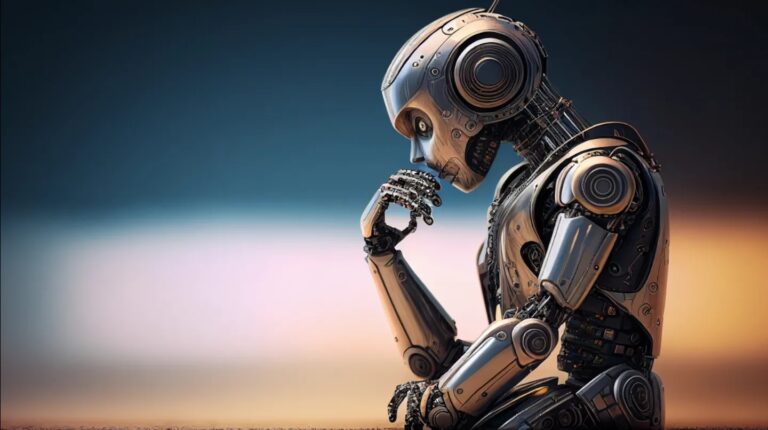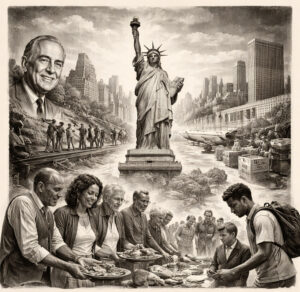La 3ª Universidad de Verano del Humanismo Universalista, que ha tenido lugar del 12 al 14 de septiembre en el Parque de Toledo, comenzó con una conferencia acerca de la justicia restaurativa como un modo de pasar a otra cultura, en la cual sea posible superar el resentimiento y la venganza, y abra un camino hacia la reconciliación y la superación de la violencia.
Esta ponencia estuvo a cargo de la humanista y jurista italiana, Loredana Cici.
El público presente participó con numerosas intervenciones después, lo que generó un rico debate que ayudó a profundizar en un tema que sigue siendo profundamente desconocido.
Justicia restaurativa: hacia la superación de la venganza
Aclaramos de entrada que la palabra Justicia de la que vamos a hablar no se refiere a un concepto filosófico de Justicia, a la justicia como principio moral, a la Justicia con mayúscula. Hablaremos aquí de la justicia en referencia a los sistemas penales actuales, con la intención de comprobar si la llamada justicia restaurativa es un paso interesante en el sentido de la transformación del derecho penal, basado en pocas palabras, sobre la pena como retribución del daño causado a la víctima, es decir, una venganza llevada a cabo a través del Estado acorde con la magnitud del daño.
¿Por qué hablar de justicia restaurativa aquí? La premisa tácita es que, si me pregunto en qué condiciones quiero vivir, la primera respuesta que surge, sobre todo en los tiempos que corren, es que quiero vivir en un mundo sin guerras, un mundo sin violencia, un mundo en el que la venganza deje de ser el parámetro de respuesta a la violencia perpetrada por otros, ya sea a nivel social o personal.
Para comprobar si la justicia restaurativa, como nuevo enfoque de la justicia penal, es capaz de contribuir a superar la venganza, intentaremos en primer lugar definir qué es la justicia restaurativa, describiremos brevemente su relativamente reciente difusión, prestando especial atención al sistema penal español, e intentaremos aclarar en qué sentido puede contribuir a superar la venganza.
Esto nos llevará a la necesidad de una reflexión más profunda sobre la venganza, no solamente en relación con el derecho penal, sino ampliando la mirada a los fundamentos de nuestra cultura hasta la experiencia individual.
Se ilustrarán algunos ejemplos que nos ayudarán a identificar las raíces profundas de la venganza, especialmente en la cultura occidental, y finalmente buscaremos una perspectiva positiva de superación de la venganza.
La justicia restaurativa —también conocida como reparadora o reparativa, compasiva o mediación penal— es un enfoque de la justicia que se centra en reparar el daño causado por un delito más que en castigar al culpable.
En este modelo, las víctimas, los infractores y la comunidad (formada por familiares, vecinos, etc.) colaboran para hacer frente a las consecuencias del delito y tratar de reparar el daño. Esto puede incluir encuentros entre víctimas y autores del delito, donde se pueden expresar emociones, discutir las consecuencias y encontrar formas de reparar el daño, como a través de disculpas, indemnizaciones u otras formas de reparación. El objetivo es promover la curación de todos los sujetos involucrados y favorecer una mayor comprensión y reconciliación.
El término mediación penal se refiere a la actividad emprendida por un tercero neutral con el fin de recomponer un conflicto entre dos partes a través de la reparación del daño a la víctima o la reconciliación entre la víctima y el autor del delito.
Este método se extendió en los años 70 del siglo pasado en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, y solo en los años 80 en Europa, concretamente en Francia y Gran Bretaña.
En una primera fase, la justicia restaurativa se llevó a cabo mediante prácticas, experimentos e iniciativas a nivel local, sin el apoyo de medidas normativas y sin estructuras específicas. A finales de los años 80 y principios de los 90, comenzaron a surgir en Europa textos legales que reconocían las experiencias de justicia restaurativa, como en Alemania, Noruega y España.
La institucionalización dio un paso decisivo en la década de 2000 en toda Europa, sobre todo gracias a una Decisión marco del Consejo Europeo de 2001, sustituida por una Directiva europea de 2012, a raíz de la cual se produjo un intento generalizado de adaptar, como mínimo, la legislación a las normas contenidas en las medidas de la Unión Europea.
En España, la justicia restaurativa se introdujo inicialmente en los procesos penales contra menores. Ya con la Ley Orgánica 4/1992 se introdujo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal solicitara la no imputabilidad de los hechos en caso de reparación del daño o del compromiso del menor en tal sentido.
Pero fue con la Ley Orgánica 5/2000, que regula la responsabilidad penal de los menores, cuando se estableció la posibilidad de acceder a la mediación, limitada a los delitos menos graves. El Ministerio Fiscal puede incluso solicitar la absolución del acusado cuando, entre otros factores, el menor se haya reconciliado con la víctima o haya asumido la obligación de reparar el daño causado (art. 19, Ley Orgánica 5/2000).
En cuanto al proceso contra acusados adultos, las únicas referencias al tema se encuentran en la Ley 4 del 27 de abril de 2015, denominada «Estatuto de la víctima del delito», que incorporó la Directiva de la Unión Europea de 2012.
El artículo 15 reconoce a las víctimas el derecho a participar en un programa de justicia restaurativa con el fin de obtener una reparación material y moral adecuada por los daños derivados del delito. Para iniciar el programa es necesario que el autor del delito haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad (letra a) y que exista el consentimiento del acusado y de la víctima (letras b-c).
En el ordenamiento español, al igual que en el italiano, este procedimiento no sustituye al proceso penal, sino que lo complementa; sin embargo, no se regula la incorporación de los procedimientos de justicia restaurativa en el proceso penal. La única disposición al respecto es la del artículo 5, letra k), de la Ley 4/2005 que reconoce el derecho de la víctima a ser informada sobre los servicios de justicia restaurativa disponibles.
Este no es el lugar para realizar un análisis técnico-jurídico de la ley, sino que nos interesa más bien destacar su aspecto innovador y potencialmente «revolucionario».
La justicia restaurativa puede considerarse, de hecho, una revolución cultural en la forma en que abordamos el concepto de justicia y las consecuencias de los delitos. Este enfoque se aleja de la visión punitiva tradicional de la justicia, haciendo hincapié en la reparación del daño, la responsabilidad y la reconciliación entre las partes implicadas.
La justicia restaurativa promueve, por lo tanto, un cambio de paradigma, desplazando la atención del castigo al autor del delito hacia el apoyo a las víctimas y la búsqueda de soluciones que puedan reparar el daño sufrido. Esto implica una participación activa de las víctimas, los infractores y la comunidad, fomentando un diálogo que puede conducir a una mayor comprensión y a una consiguiente reducción de la reincidencia.
En otras palabras, se puede afirmar que la justicia restaurativa supera el concepto de venganza que a menudo caracteriza la pena retributiva. Mientras que la pena retributiva se basa en la idea de infligir un castigo al autor del delito como forma de justicia, la justicia restaurativa se centra en la reparación del daño y en la reconciliación entre las partes involucradas.
En lugar de buscar venganza o castigo por el delito cometido, la justicia restaurativa promueve un diálogo constructivo entre la víctima y el infractor, animando a este último a reconocer sus actos y a asumir la responsabilidad por el daño causado. Este enfoque tiene como objetivo satisfacer las necesidades de las víctimas, promover la responsabilidad del autor del delito y favorecer la curación y la reconciliación, en lugar de perpetuar un ciclo de venganza y represalias.
En este sentido, la justicia restaurativa encaja perfectamente en la construcción de una sociedad no violenta, una sociedad en la que la venganza se supere tanto a nivel individual como colectivo.
No podemos dejar de recordar aquí la invectiva lanzada por Nietzsche en Así habló Zaratustra contra aquellos que se esconden detrás de la ley justificando el uso de la violencia porque está legitimado por el Estado:
“Por eso desgarro vuestra tela, para que vuestra rabia os induzca a salir de vuestras cavernas de mentiras, y vuestra venganza destaque detrás de vuestra palabra «justicia».
Pues que el hombre sea redimido de la venganza: ése es para mí el puente hacia la suprema esperanza y un arco iris después de prolongadas tempestades.” (F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, Segunda parte, De las tarántulas)
Es decir, sin alejar al hombre y las leyes de la venganza no hay posibilidad de alcanzar una sociedad sin violencia, descrita por el filósofo como un «arco iris tras largas tormentas», poniendo así de relieve el vínculo indisoluble entre venganza y violencia.
Para avanzar en el camino hacia una sociedad no violenta, hace falta, pues, una reflexión sobre la venganza como connotación de nuestra cultura que impregna no solamente el sistema jurídico penal, sino nuestro sentir, nuestra moral, nuestras reacciones mecánicas.
Para rastrear sus raíces, es necesario remontarse al menos al código de Hammurabi, uno de los códigos legales más antiguos conocidos, que data de 1754 a.C. y que marca el paso de la administración de justicia a través de la venganza a nivel privado, en el que la víctima o sus familiares trataban de reparar el daño sufrido infligiendo un daño al culpable, a la administración de justicia a través de la mediación de una Institución. Un paso adelante pues en la organización social pero al adoptar el principio del ojo por ojo, diente por diente (ley del talión), «institucionaliza» la venganza.
Si alguien causaba la pérdida de un ojo a otra persona, se imponía la misma pena al culpable. La ley del talión es un concepto jurídico y moral que implica una forma de justicia retributiva, en la que el castigo impuesto al infractor debe ser proporcional al daño causado.
Aunque los sistemas jurídicos contemporáneos no adoptan directamente la ley del talión, la idea de la proporcionalidad en el castigo sigue presente, al menos en Occidente. Las penas suelen concebirse de manera que sean proporcionales a la gravedad del delito, aunque el enfoque moderno tiende a hacer hincapié en la rehabilitación más que en la mera retribución.
Pero la elevación de la venganza a principio moral impregna toda nuestra cultura, basta pensar en la abundante filmografía y literatura en la que la venganza es un deber moral, del que no se puede escapar por respeto a uno mismo o a los propios familiares ofendidos.
Desde Hamlet, de Shakespeare, que reflexiona sobre su mezquindad al dejar sin venganza el asesinato de su padre a pesar de su petición de venganza, hasta Rigoletto, de Verdi, que invoca «venganza, tremenda venganza» contra el duque que ha deshonrado a su hija. El espectador siempre está del lado de quien debe llevar a cabo el acto vengativo, compartiendo íntimamente su necesidad.
«El conde de Montecristo», de Alexandre Dumas, cuenta la historia de Edmond Dantès, un hombre injustamente encarcelado que busca venganza contra aquellos que lo traicionaron. Su búsqueda de justicia personal es el eje central de la narración y lo convierte, en cierto modo, en un héroe.
Así, en la película El renacido (The Revenant), de 2015, galardonada con numerosos premios cinematográficos y basada en parte en la novela El renacido: La verdadera historia de Hugh Glass y su venganza, de Michael Punke, el protagonista, el cazador de pieles Hugh Glass, durante una expedición comercial a lo largo del río Misuri, es abandonado moribundo por sus compañeros, que matan ademas a su hijo.
Consigue sobrevivir y, tras jurar venganza sobre el cadáver de su hijo, se arrastra por el bosque, tratando de sobrevivir como sea. Tras innumerables vicisitudes, Fitzgerald, el traidor, es escalpado y degollado por los indios y abandonado a merced de las corrientes del río. Una vez obtenida justicia, Glass parece abandonado por las extraordinarias fuerzas generadas por la ira y la sed de venganza. La película termina así, con el protagonista agotado y sufriendo, postrado en la nieve, probablemente esperando su fin, tras haber llevado a cabo su venganza.
Bueno, ¿quién de nosotros, aunque condene la violencia y se horrorice ante las escenas más cruentas de la película, no ha sentido una íntima satisfacción al asegurarse de que el culpable ha recibido el castigo que se merecía?
No es fácil cuestionar las raíces profundas de la cultura que nos ha nutrido, reconocer que lo que consideramos un deber moral, lo que se debe hacer o no se debe hacer, puede y debe ser cuestionado si aspiramos a un cambio profundo de la sociedad y de nosotros mismos.
¿Cuántas veces se esconde bajo la definición de «triunfo de la justicia» lo que en realidad es un deseo de venganza y revancha, ya sea personal o social?
Por tomar un ejemplo macroscópico, a la vista de todos, las pocas voces que se alzaron contra la reacción israelí al sangriento ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 criticaron la desproporción de la reacción, no el tipo de reacción, es decir, compartían la legitimidad de la venganza.
Un caso emblemático de cómo la venganza está profundamente arraigada en nuestra cultura y en nuestro sentir es el de un feminicidio reciente en Italia, el de Giulia Cecchettin. Su padre, Gino, reaccionó con serenidad, expresando compasión por los padres del novio de Giulia que la mató. Identificó el patriarcado como la cultura que inspiró este y muchos episodios similares de violencia contra las mujeres, y creó una fundación para combatirla.
Bueno, a pesar de esta interesante respuesta, cuando el autor del delito fue condenado a cadena perpetua, es decir, a la pena máxima de prisión, Gino comentó que la sentencia era una derrota, ya que excluía la agravante de crueldad y el delito de acoso, probablemente por temor a una reducción de la pena en la fase de apelación. En otras palabras, defendió la necesidad de una pena grave, la cadena perpetua, acorde con la gravedad del delito.
Pero hay ejemplos más cercanos a nuestra vida cotidiana: cuando sufrimos una injusticia, inmediatamente sentimos ira, resentimiento, irritación hacia el responsable y deseo de venganza. Devolver la ofensa sufrida parece ser un impulso que nuestro cuerpo nos sugiere realizar de forma automática, que a menudo se considera «innato» y, por lo tanto, inevitable.
Basta una minima ofensa, basta que un automovilista nos corte el paso, para que este impulso inunde nuestra conciencia y nos sugiera «hacerle pagar».
Pues bien, este impulso caracterizado por un registro corporal típico, es la señal de alarma de una estructura de conciencia en la que la venganza y por lo tanto la violencia están profundamente arraigadas. ¿Nos resignaremos a considerar este impulso como algo innato y, por lo tanto, inmodificable, o nos rebelaremos contra una moral que nos aprisiona en patrones de comportamiento individuales y colectivos que justifican la venganza y, en general, la violencia?
A este respecto, Silo (alias Mario Rodríguez Cobo) señala la posibilidad de superar lo que parece ser una estructura de conciencia ineludible. En sus Apuntes de psicología afirma:
“Es posible considerar configuraciones de conciencia avanzadas en las que todo tipo de violencia provocará repugnancia con los correlatos somáticos del caso. Tal estructuración de conciencia no violenta podría llegar a instalarse en las sociedades como una conquista cultural profunda. Esto iría más allá de las ideas o de las emociones que débilmente se manfiestan en las sociedades actuales, para comenzar a formar parte del entramado psicosomático e psicosocial del ser humano.” (Silo, Apuntes de Psicología, Psicología IV, Estructuras de conciencia)
Silo se refiere precisamente a un registro cenestésico de repugnancia que sustituiría, en el trasfondo psicosocial y en la estructura psicosomática del ser humano, a ese registro de pulsión vengativa (y por tanto violenta) que hemos intentado identificar más arriba.
Se trataría de una conquista cultural profunda, al final por tanto de un recorrido, de un camino. No es casualidad que una de las primeras sugerencias del Camino contenido en El Mensaje de Silo sea precisamente «Aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti».
En este contexto, volviendo a la justicia reparadora que ha motivado esta reflexión, sin duda podría incluirse entre aquellas ideas que se manifiestan débilmente en las sociedades actuales, a las que se refiere Silo en el pasaje recién citado de los Apuntes de psicología.
Una idea que, nacida en el ámbito paradigmático del derecho penal, ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar su ámbito de aplicación involucrando otras ramas de las disciplinas humanísticas y, en primer lugar, las ciencias de la educación.
Se van multiplicando los experimentos en las escuelas con una educación basada en la justicia reparadora, para prevenir y recomponer los conflictos desde la primera infancia, con el fin de superar en última instancia esa enseñanza que con demasiada frecuencia todavía sentimos impartir a los niños: «… y si te pegan, ¡devuélveles el golpe!», es decir, ¡la ley del talión aplicada a la infancia!
La justicia restaurativa se presenta, en definitiva, como una herramienta que contribuye a la construcción de una sociedad no violenta, ya que introduce en nuestra copresencia, tanto personal como colectiva, la posibilidad de una respuesta esencialmente no violenta ante un acto violento.
Esta respuesta, basada en la reparación del daño y la reconciliación entre las partes implicadas, en lugar de en el castigo del delito proporcional a su gravedad, cuanto más se difunda y practique, más se integrará en ese trasfondo psicosocial del que extraemos nuestros modelos de comportamiento, contribuyendo a su modificación.
Por lo tanto, si la justicia restaurativa puede considerarse una revolución cultural en la forma en que se aborda el concepto de justicia y las consecuencias de los delitos, es solo un paso hacia esa revolución psicológica, a nivel personal y social, necesaria para la realización de una sociedad totalmente libre de venganza y, por lo tanto, de violencia.
Loredana Cici
Nota Original en: PRESSENZA.COM