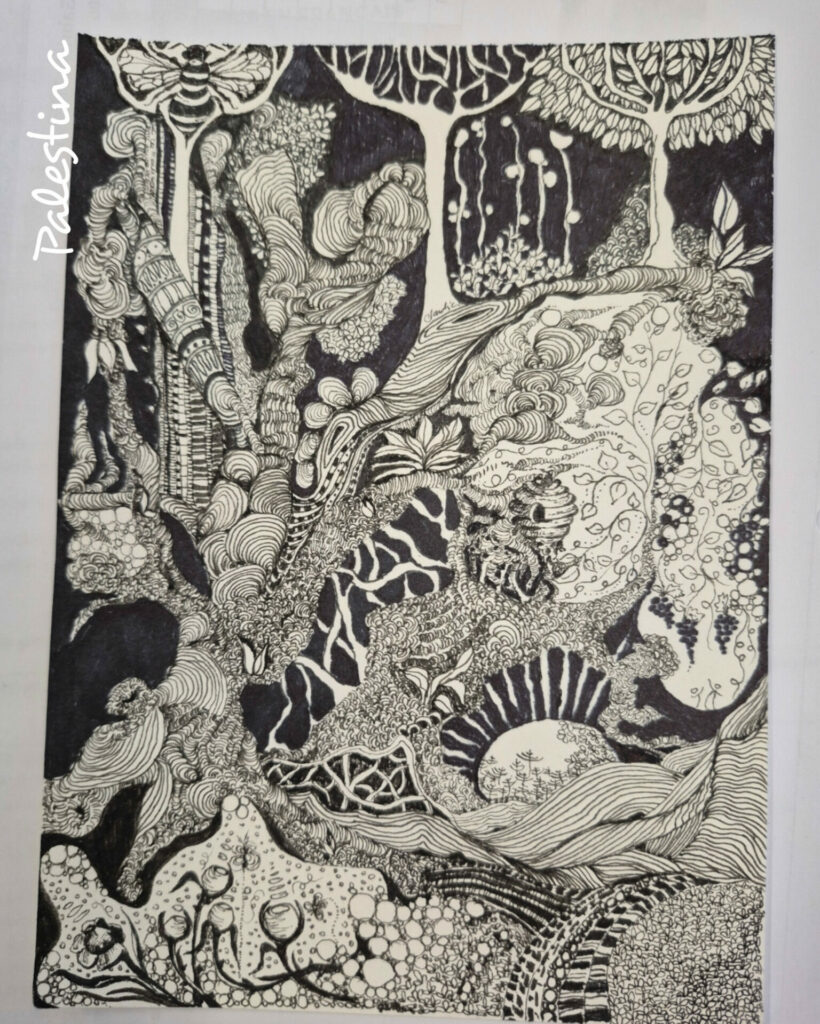
Por Claudia Aranda. Pressenza.com
Un llamado clínico, ético y humano desde Al-Shifa
Crónica colectiva desde el epicentro de la crisis sanitaria en Gaza
“No puedo más”
“Era como un ‘11M’ todos los días,” repite con voz entrecortada el doctor Raúl Incertis, anestesiólogo español recién llegado de Gaza. Durante su voluntariado en el hospital Naser —uno de los principales centros sanitarios en el sur de la Franja— vivió la magnitud del desastre sanitario y humano.
“No había anestesia, sólo ibuprofeno intravenoso para aliviar el dolor. Operábamos con lo mínimo, en medio de un caos absoluto,” relata. “Vi morir a colegas, perdí la cuenta de los niños con balazos en cabeza y tórax, y la fatiga mental me consumía. Al despertar, mi primer pensamiento era ‘No puedo más’; sentía la mente blindada para seguir.”
La violencia y la destrucción fueron tan intensas que describió el escenario como una “Casa de los Horrores”, un nombre acuñado por profesionales que han vivido y trabajado en esos pasillos derruidos y llenos de escombros.
Al volver a España, la sensación fue agridulce: “Estar allí era como vivir en un infierno; regresar fue como despertar en un paraíso, pero ya no soy el mismo”. Su testimonio es el rostro humano y reciente de una tragedia persistente.
I. El colapso: entre la emoción y la ética
Nada prepara a un médico para el desastre cotidiano que se vive en Al-Shifa. Aquí, el ruido no cesa, la muerte no espera, y la emoción es una herida abierta. Frente a cuerpos desgarrados, decisiones imposibles y recursos escasos, el único refugio posible es la ética.
¿Qué significa curar cuando el dolor es inevitable y la vida es un privilegio frágil?
En estos pasillos destruidos, la emoción es la primera forma de resistencia, y la ética la última que sostiene.
II. La escasez absoluta: la medicina del borde
El inventario hospitalario no refleja lo que hay, sino lo que falta—siempre lo indispensable. – Anestesia y analgesia: La ketamina y los opioides esenciales no existen. Cirugías se realizan con ibuprofeno intravenoso, insuficiente para el dolor agudo. – Antibióticos: Ausencia de carbapenémicos, glicopéptidos y cefalosporinas de tercera generación. Las infecciones graves son sentencia de muerte. – Fluidos y electrolitos: El suero salino es un lujo. Se improvisa rehidratación oral con agua, sal y azúcar, si hay. – Oxígeno: Los cilindros se vacían más rápido de lo que llegan. La ventilación manual sustituye a los ventiladores inoperantes, agotando aún más al personal. – Material quirúrgico y de curación: Gasas lavadas y reutilizadas. Suturas esterilizadas de forma precaria. Guantes racionados. Antisepsia relegada a un ideal. – Hemoderivados: El banco de sangre está colapsado. Los potenciales donantes están desnutridos o deshidratados y no pueden donar. En suma: la práctica médica consiste en improvisar, resistir y priorizar, siempre bajo mínimos que vulneran toda referencia internacional.
III. Clínica en contexto de asedio: la realidad de los padecimientos
Las enfermedades y complicaciones reflejan la precariedad: – Infecciones severas como sepsis y gangrena gaseosa por heridas imposibles de limpiar plenamente ni de tratar con antibióticos modernos. – Enfermedades diarreicas, disentería y riesgo de cólera por falta de agua potable. – Desnutrición infantil severa, síndrome de realimentación en niños sin recursos. – Dermatosis, escabiosis e impétigo por hacinamiento y falta de higiene básica. – Neumonías por ventilación manual prolongada.
La técnica médica cede ante la imposibilidad y la pregunta clínica se vuelve moral: ¿a quién se puede salvar? ¿Cómo repartir lo imposible?
IV. La guardia imposible: dilemas éticos en la práctica diaria
La rutina en Al-Shifa es una sucesión de decisiones extremas: – Hemorragias: Controladas con torniquetes y presión directa; los hemostáticos son raros, un bien precioso. – Debridamientos: La limpieza óptima cede a repeticiones con agua hervida, si hay. – Fracturas abiertas: Fijaciones externas simples, antibióticos empíricos (cuando existen). – Cirugía abdominal: Control de daños como regla; muchas veces se deja al paciente con ostomía al no poder reconstruir. – Analgesia: Si hay, se intenta bloqueo regional, pero en la mayoría de los casos sólo queda la compañía, la voz. – Desnutrición: Fórmulas F-75/F-100 ausentes; se improvisa con lo que queda, con supervisión mínima.
Cada acto es un sacrificio ético sostenido, y una promesa nunca dicha de no abandonar, pese a lo imposible.
V. La dimensión invisible: salud mental y fatiga de los profesionales
El estrés postraumático y la fatiga por compasión no son cifras: son miradas, temblores, insomnio, y un dolor apenas audible en la voz de quienes insisten día tras día. El personal local, muchos con pérdidas familiares y traumáticas, sobreviven con hambre y miedo, y aún así siguen trabajando. Como dice el Dr. Incertis: «Todos están quemados y deprimidos, la mayoría con síntomas de estrés postraumático».
Persistir es una forma secreta y obstinada de resistencia.
VI. Ética en ruinas: la medicina como acto humano y político
Practicar medicina en Al-Shifa es hacer ética en tiempo real. Cada decisión es un acto moral y político. La banalidad del mal, según Hannah Arendt, se revela aquí en la normalización del sufrimiento y la indiferencia internacional.
El personal sanitario no es sólo técnico, es guardián de la dignidad. Ese gesto cotidiano desafía una realidad soportada por complicidades políticas y silencios globales.
VII. Derecho Internacional Humanitario y su incumplimiento
El Derecho Internacional Humanitario y los Convenios de Ginebra establecen la protección absoluta de hospitales, profesionales y pacientes en conflictos armados, incluyendo el acceso a insumos y la prohibición de ataques e interferencias.
Sin embargo, en Gaza estos derechos se vulneran de manera sistemática, poniendo en riesgo diariamente vidas que dependen de la medicina y el socorro ético.
VIII. Propuestas para la acción
1. Presión internacional urgente para permitir ingreso seguro y sostenido de insumos médicos.
2. Protección integral y apoyo psicológico al personal sanitario.
3. Educación ética y humanista desde el inicio de la carrera médica, usando casos reales.
4. Vigilancia y denuncia constante con documentación y participación social.
5. Fomento de empatía crítica y movilización pública para transformar la indiferencia en compromiso.
IX. De la mano de Albert Schweitzer: un modelo humano de resistencia y servicio
Albert Schweitzer (1875–1965) fue médico, teólogo y filósofo, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1952. Dejó su vida en Europa para fundar en 1913 un hospital en Lambaréné (Gabón), atendiendo principalmente a pacientes con lepra, en condiciones rudimentarias pero con una ética de “reverencia por la vida”, donde toda vida humana y sufriente merecía respeto y cuidado.
Su ejemplo muestra que el compromiso médico puede trascender el deber profesional y conectarse con un llamado existencial y ético ante el sufrimiento.
X. Del testimonio a las preguntas que no se deben evadir
El relato del doctor Raúl Incertis y de quienes vivieron la Casa de los Horrores no es solo un informe: es un llamado urgente a confrontar lo humano y lo ético. Después de presenciar cómo se opera con ibuprofeno, cómo se improvisa el oxígeno con pulmones humanos, cómo el agua hervida reemplaza al suero y cómo la dignidad resiste hasta el último instante—uno debe enfrentar preguntas que NO se deben evadir, preguntas incómodas, insoslayables, que exigen reflexión y compromiso:
1. ¿Qué motiva al médico a quedarse cuando “ya no hay nada más que hacer”? ¿Es sólo el juramento hipocrático, o algo más profundo, antropológicamente básico, que nos une como especie?
2. ¿Cómo resisten pacientes y adultos bajo genocidio y destrucción casi total? ¿Qué sostiene sus cuerpos y sus almas cuando todo falta?
3. ¿Cuál es el sentido ético de practicar medicina sin recursos ni esperanza técnica? ¿Se redefine así el propósito de la medicina?
4. ¿Hasta qué punto la banalidad del mal se manifiesta aquí, en la normalización del sufrimiento y el abandono? ¿Cómo evitar la complicidad por omisión?
5. ¿El deber médico termina con los tratamientos posibles, o empieza otro tipo de acompañamiento aun cuando ya no hay opción técnica?
6. ¿Qué significa quedarse cuando todo colapsa? Cuando todos los recursos se agotan, cuando la infraestructura está destruida en un 95%, cuando los insumos son pisoteados en el suelo por quien desprecia la vida… ¿Se va uno? ¿Se deja el hospital lleno de pacientes y se marcha? ¿O se permanece, como hizo Albert Schweitzer en su hospital de leprosos, resistiendo no por mandato, sino por ese vínculo esencial que nos constituye como humanidad?
La gran pregunta esencial queda latiendo como un eco: ¿El deber termina… o comienza de nuevo cuando parece que no hay nada más por hacer?
Estas preguntas marcan el umbral para futuros ensayos, debates y acciones que esta tragedia exige. Y a nadie le es lícito evadirlas.
Glosario breve
– **Triaje:** Proceso de selección y priorización médica según urgencia y recursos disponibles.
– **Banalidad del mal:** Concepto filosófico (Hannah Arendt) donde el horror se vuelve cotidiano y aceptable por normalización e indiferencia.
– **Derecho Internacional Humanitario:** Normas internacionales que buscan proteger a la población civil y al personal sanitario durante conflictos armados.
– **Fatiga por compasión:** Estrés emocional extremo por exposición continua al sufrimiento ajeno.
– **Reverencia por la vida:** Filosofía ética de Albert Schweitzer, centrada en el respeto sagrado a toda vida en toda circunstancia.
Referencias bibliográficas
1. World Health Organization (WHO). Health response to the crisis in Gaza. Geneva: WHO; 2023.
2. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Las normas del Derecho Internacional Humanitario y la misión médica en zonas de conflicto. Ginebra: CICR; 2015.
3. United Nations. Report on protection of civilians and hospitals in armed conflicts. New York: United Nations; 2023.
4. Incertis R. Entrevista y testimonio personal sobre la situación en Gaza. El País [Internet]. 2025 [citado 2025 ago 8]; Disponible en: [medio reconocido]
5. Schweitzer A. Out of My Life and Thought: An Autobiography. New York: Henry Holt and Company; 1933.
6. Arendt H. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. New York: Viking Press; 1963.
7. Frankl VE. Man’s Search for Meaning. Boston: Beacon Press; 2006.
8. International Committee of the Red Cross (ICRC). Geneva Conventions and Additional Protocols. Geneva: ICRC; 1949.
Claudia Aranda
PRESSENZA – Humanismo 2025
Nota original




