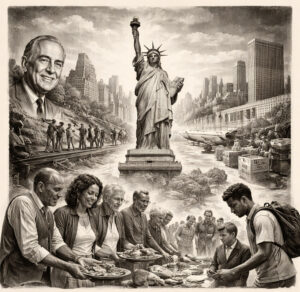“La Tierra gira tranquila, pero la humanidad tropieza en cada vuelta.”, inspirado en Arturo Aldunate
Por Mauricio Herrera Kahn. Pressenza.com. Medio Ambiente
La Tierra comenzó a formarse hace 4.000 millones de años a partir de un caos de polvo y fuego cósmico. Pasó por etapas de cataclismos y equilibrio, se enfrió, formó mares y continentes, creó atmósferas tóxicas y luego oxigenadas. Hace unos 3 millones de años, alcanzó una atmósfera estable, semejante a la que conocemos hoy. En ese escenario comenzaron a proliferar especies que poblaron glaciares, sabanas y desiertos.
De ese árbol de la evolución apareció la especie de cuatro patas y dos manos llamada gorila, que luego derivó en homínidos, neandertales y finalmente, hace apenas 200 mil años, en Homo sapiens (ver libro “A horcajadas de la luz”, de Arturo Aldunate). El sapiens fue un recién llegado a un planeta que ya había visto extinguirse al 90% de sus especies en grandes cataclismos, pero fue el único capaz de transformar la Tierra a su antojo.
La Tierra inmutable sigue sin cambiar, con un movimiento perfecto alrededor del Sol y un eje vertical apenas desviado. Nada la saca de su trayectoria, salvo un desenlace cósmico que afectaría al universo entero. Su ciclo de 24 horas, su órbita y sus estaciones siguen un patrón inmutable desde hace millones de años. Digamos que hasta el año 1000 d.C. la Tierra permanecía indiferente, girando en su ritmo cósmico, mientras la humanidad comenzaba apenas a ensayar sus primeras civilizaciones estables.
Pero llegó el Homo sapiens con su creatividad y su violencia. Inventó la agricultura en Anatolia hace 12.000 años, domesticó animales, fundó aldeas como Göbekli Tepe y Çatalhöyük. En poco tiempo levantó imperios, esclavizó pueblos, construyó pirámides y templos, creó dioses para justificar su poder. De las pinturas rupestres pasamos a las guerras, de la palabra oral a la escritura, de la cooperación tribal a la rapiña organizada.
La destrucción masiva del medio ambiente, las guerras, la esclavitud, el robo y la rapiña los trajo el hombre con su propia evolución. Y así llegamos al dilema actual: un planeta que sigue girando tranquilo, pero una especie que tropieza en cada vuelta.
Hoy, después de dos guerras mundiales que dejaron más de 90 millones de muertos, con armas nucleares que pueden destruir el planeta varias veces, con crisis climática, con hambrunas y con rapiña de recursos en todos los continentes, la pregunta es hacia dónde vamos.
¿Será este el siglo de la barbarie final, donde el Homo sapiens confirma su insignificancia autodestructiva? ¿O será el inicio de una nueva conciencia, aprendiendo de los pueblos originarios que aún viven en equilibrio con la naturaleza en las orillas del Nilo y en las selvas del Amazonas?
La Tierra seguirá girando, imperturbable. El dilema no es el planeta. El dilema es la humanidad.
En la Parte 2/4 analizamos
- La modernidad del saqueo (6)
- Guerra fría y dominio del miedo (7)
- Países y botines en disputa (8)
- Cambio climático y el termómetro temporal (9)
- El espejo del futuro cercano (10)
Ahora desarrollaremos la parte 3/4
- El saqueo global en cifras
La historia del hombre puede resumirse en un verbo: saquear. Ningún continente ha escapado de la rapiña. Oro, plata, petróleo, cobre, caucho, diamantes, gas, agua, litio. Todo se convirtió en mercancía, todo tuvo precio en las bolsas de Londres, Nueva York o Shanghái. Este bloque no es narrativo, sino la contabilidad brutal del despojo.
África
- Esclavitud atlántica: más de 12 millones de africanos traficados, valor estimado de US$ 100.000 millones equivalentes actuales.
- Diamantes: África exporta cada año más de US$ 10.000 millones en diamantes, mientras millones viven con menos de US$ 2 al día.
- Petróleo: Nigeria, Angola y Libia aportaron más de US$ 2 billones en exportaciones desde 1960.
- Cobalto del Congo: más del 70% mundial, valor anual de US$ 13.000 millones.
Chinua Achebe lo resumió con crudeza: “Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, la historia de la caza siempre glorificará al cazador.”
América
- Oro y plata coloniales: entre 1500 y 1800 se extrajeron más de 180.000 toneladas de plata y 4.000 toneladas de oro hacia Europa, equivalentes a US$ 8 billones actuales.
- Caucho amazónico: a fines del siglo XIX generó más de US$ 20.000 millones equivalentes, mientras devastaba pueblos enteros.
- Petróleo de Venezuela y México: exportaciones acumuladas superiores a US$ 3 billones en el siglo XX.
- Litio andino: Bolivia, Chile y Argentina controlan más del 60% de reservas, mercado superior a US$ 22.000 millones en 2022.
Eduardo Galeano lo dejó escrito: “Las venas abiertas de América Latina son las venas abiertas del mundo.”
Asia
- Especias y seda: el comercio de especias movía en el siglo XVII el equivalente a US$ 2 billones actuales al año.
- India colonial: Gran Bretaña drenó más de US$ 45 billones equivalentes entre 1765 y 1938.
- Guerra del opio: solo en 1839–1860 el comercio forzado generó más de US$ 1200 millones equivalentes actuales.
- Electrónica y chips: hoy Asia produce más del 70% de semiconductores globales, mercado de US$ 600.000 millones anuales.
Rabindranath Tagore lo advirtió: “No hay mayor esclavitud que la del espíritu sometido a la codicia.”
Europa
- Acumulación colonial: gracias al oro y la plata americanos, España acumuló en un siglo más de US$ 1,5 billones equivalentes.
- Revolución industrial: solo el carbón británico en 1800 valía US$ 20.000 millones anuales.
- Imperio belga en el Congo: saqueó caucho y marfil por un valor de US$ 125.000 millones equivalentes, dejando 10 millones de muertos.
- Hoy: la UE importa más del 60% de sus recursos energéticos, valor de US$ 450.000 millones al año.
Víctor Hugo lo había denunciado: “Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha.”
Oceanía
- Australia: exportaciones de hierro, carbón y gas superan los US$ 400.000 millones anuales.
- Pacífico: islas explotadas por pesca industrial con pérdidas locales de más de US$ 7.000 millones anuales.
- Uranio australiano: reservas estimadas en US$ 600.000 millones, pilar del negocio nuclear global.
Patrick White, Nobel australiano, lo resumió: “El saqueo comienza cuando el hombre deja de escuchar al paisaje y lo convierte en mercancía.”
El Ártico y la Antártida
- El Ártico: se estima que contiene un 13% del petróleo y un 30% del gas no descubierto del planeta, valor superior a US$ 35 billones.
- Antártida: aún protegida por tratados, pero codiciada por su pesca y potencial minero. El krill ya mueve más de US$ 2.000 millones anuales.
Carl Sagan lo advirtió como si mirara hacia el hielo: “La Tierra es un punto azul pálido en la vastedad cósmica. No hay ayuda que llegue de fuera para salvarnos de nosotros mismos.”
El saqueo no es pasado, es presente. Cada cifra es un espejo donde se reflejan sangre, sudor y silencio de pueblos enteros. Cada dólar acumulado en los bancos del Norte tiene detrás un bosque incendiado, un niño en una mina, un río envenenado. El saqueo global no es una metáfora: es la economía real del planeta. Y es la antesala del dilema final.
James Joyce lo dijo con brutal claridad: “Los errores de la humanidad son los portales del descubrimiento.” La pregunta es si aprenderemos de esos errores o si serán las puertas por donde la historia nos expulse
- Utopía o barbarie
2030–2050 y la hoja de ruta de supervivencia
No es poesía y sí es presupuesto. Para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 °C, el mundo debe invertir US$ 4–5 billones anuales en energía limpia de aquí a 2030 (frente a ~US$ 1,8 billones actuales). El acuerdo de triplicar renovables implica pasar de ~4 TW instalados a 11 TW en 2030 y desplegar al menos 1 TW de almacenamiento.
Reconvertir redes eléctricas requiere US$ 600.000 millones/año y la eficiencia energética, otros US$ 1 billón/año. La restauración de ecosistemas (bosques, humedales, suelos) demanda US$ 200–300 mil millones/año; proteger el 30% del planeta antes de 2030 costaría ~US$ 140 mil millones/año y evitaría pérdidas por US$ 1 billón en servicios ecosistémicos. Antonio Gramsci como brújula: “Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad.”
Agua y alimentos: pactos de emergencia
Universalizar agua y saneamiento precisa US$ 150–400 mil millones/año hasta 2030. Adaptación hídrica (riego eficiente, recarga de acuíferos, desalación limpia) añade US$ 100–200 mil millones/año. En alimentos, reducir 25% del desperdicio (hoy >US$ 1 billón/año) liberaría grano equivalente a alimentar 700 millones de personas.
Las dietas sostenibles y la agricultura regenerativa pueden bajar hasta 20% las emisiones del sistema alimentario y ahorrar US$ 300 mil millones/año en costes sanitarios. Fondos de “pérdidas y daños” climáticos: necesidades estimadas ≥ US$ 400 mil millones/año para países vulnerables. Ursula K. Le Guin lo dijo sin retórica: “Vivimos en el poder de historias que podemos escoger cambiar.”
Salud planetaria y bioseguridad
El costo global del COVID superó US$ 12 billones. Evitar la próxima pandemia exige financiar vigilancia y respuesta con al menos US$ 30–40 mil millones/año (laboratorios, genómica, stock piles), más US$ 10 mil millones/año en un fondo permanente para “brotes X”. Frenar la deforestación (principal motor de zoonosis) cuesta US$ 20–30 mil millones/año en pagos por conservación; ahorra cientos de miles de millones en daños futuros. Ciudades de 15 minutos, aire limpio y transporte eléctrico: US$ 500 mil millones/año en CAPEX urbano, US$ 1 billón/año en beneficios por menos muertes y productividad. Hannah Arendt como antídoto: “La promesa de la política es la natalidad: la capacidad de comenzar algo nuevo.”
Medir lo que importa. De PIB a Vida
El 10% más rico emite >50% de los GEI (Gases con efecto invernadero); un impuesto progresivo al carbono y a la riqueza que recaude 0,8–1% del PIB mundial (≈ US$ 900 mil millones–1,1 billones/año) puede financiar transición, agua y salud. Contabilidad obligatoria de riesgos climáticos y de naturaleza (TNFD) para 100% de empresas cotizadas; compras públicas “cero deforestaciones” (poder de compra ~US$ 13 billones/año). Educación climática y digital universal: US$ 150 mil millones/año; retorno social múltiple. Silo (desde el Sur) deja la síntesis: “La verdadera revolución es la de la conciencia”.
- El tiempo y la eternidad
El río del tiempo Heráclito lo dijo en Éfeso hace 2.500 años: “Nadie se baña dos veces en el mismo río.” El agua fluye, el instante se escapa, el tiempo nunca regresa. En esa metáfora se encierra la esencia de la existencia humana, siempre cambiante, siempre efímera. El tiempo es la única moneda que no se recupera. En la escala cósmica, la Tierra gira desde hace 4.000 millones de años, pero para cada hombre apenas hay 25.000 días de vida, menos de un parpadeo universal. La ironía es que mientras el río cósmico fluye imperturbable, nosotros intentamos detenerlo con relojes, calendarios y cuentas regresivas. Heráclito tenía razón y lo único constante es el cambio.
El instante eterno
San Agustín escribió en Confesiones: “¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; si quiero explicarlo, no lo sé.” El tiempo es experiencia, no definición. Para Agustín, solo existe el presente: el pasado vive en la memoria y el futuro en la esperanza. Ese presente es un relámpago que encierra eternidad. En la vida de cada humano, un instante puede ser definitivo: el nacimiento de un hijo, la pérdida de un ser amado, una revelación silenciosa bajo el cielo. Mientras tanto, el universo ha medido 13.800 millones de años desde el Big Bang. La paradoja es brutal: en medio de una eternidad incomprensible, vivimos obsesionados por segundos y minutos, incapaces de aceptar que somos apenas un instante en un reloj que no se detiene.
La eternidad en la ciencia
El tiempo no es solo experiencia, también es ecuación. Para Einstein, espacio y tiempo forman una sola tela flexible. Para Hawking, el universo comenzó con el Big Bang y puede terminar en un silencio de agujeros negros evaporados. Las cifras abruman: el Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años, el Sol arderá durante otros 5.000 millones, y un agujero negro puede tardar 10⁶⁶ años en desaparecer. La eternidad científica es tan desmesurada que hace ridícula la arrogancia humana.
Y sin embargo, mientras los físicos calculan millones de millones de años, la vida humana sigue reducida a menos de un siglo. Stephen Hawking lo resumió con ironía: “El tiempo es la única cosa que no tenemos suficiente, aunque lo tengamos todo.”
Borges y el Aleph. Borges soñó con un punto que contiene todos los puntos del universo: el Aleph. En ese punto se ve todo, simultáneo, eterno. El Aleph es metáfora del infinito, pero también del tiempo sin principio ni fin. Para Borges, el tiempo es un laberinto y la eternidad un juego irónico que nos excede. En sus relatos, la eternidad no da respuestas, sino espejos. En el Aleph caben las pirámides y las galaxias, el Big Bang y la última lágrima humana. Es un recordatorio de que lo eterno no se mide en cronómetros, se intuye en la conciencia. Borges escribió: “El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho.” Y tenía razón: somos instantes que caminan hacia el olvido, creyendo que hemos conquistado la eternidad.
Cifras cósmicas
El universo tiene 13.800 millones de años; la Tierra, 4.000 millones; la vida, 3.800 millones; el Homo sapiens, apenas 200.000 años. En el reloj cósmico de 24 horas, el hombre ocupa 7 segundos. Un suspiro que ha producido imperios, guerras, religiones y bombas nucleares. La eternidad cósmica nos rodea, pero la fugacidad nos define.
El promedio de vida humana no supera los 73 años y en números, 2.300 millones de segundos. Una cifra minúscula frente a los millones de millones de años que aguarda el universo. El contraste es grotesco ya que creemos ser dueños del planeta, cuando apenas somos huéspedes efímeros en un cosmos que seguirá sin nosotros.
El tiempo humano
Cada civilización ha intentado domesticar el tiempo. Los mayas midieron ciclos de 5.125 años. Los egipcios diseñaron calendarios solares. Hoy dividimos la vida en minutos laborales, en horas de tráfico, en cronómetros digitales. Pero el tiempo humano sigue siendo una prisión. Vivimos en promedio 70–80 años, que no son nada frente a la eternidad. William Faulkner lo expresó con brutalidad: “El pasado nunca está muerto.
Ni siquiera es pasado. El hombre arrastra su historia, incapaz de liberarse del tiempo. Y aun así, la obsesión por medir cada segundo nos impide vivirlos. El tiempo humano es tragedia y recurso, cadena y motor.
Cita final
El poeta William Blake escribió: “La eternidad está enamorada de las obras del tiempo.” Esa frase es un golpe de esperanza: aunque somos efímeros, aunque ocupamos solo segundos en el reloj cósmico, nuestras obras, pensamientos y sueños pueden rozar la eternidad. La eternidad nos ignora, pero también nos permite crear sentido en medio de su indiferencia. El tiempo devora todo, pero en cada instante cabe una chispa eterna.
- El hombre y la naturaleza
El hombre como parte de la naturaleza
Para Spinoza, el hombre no es dueño de la naturaleza, sino una de sus infinitas expresiones. En su Ética, escribió: “El hombre es parte de la naturaleza, y no puede concebirse sin ella.” Durante milenios fuimos solo una rama más en el árbol de la vida. Dependíamos del río, del bosque, de la lluvia. Hoy nos creemos separados, pero seguimos siendo lo mismo: polvo de estrellas convertido en hueso y carne. La ironía es que destruimos aquello que nos sostiene, olvidando que el aire que respiramos y el agua que bebemos no son producto humano, sino regalos cósmicos que no se pueden fabricar en fábricas.
Goethe y la visión poética de la vida
Goethe observó la naturaleza con ojos de poeta y de científico. En Fausto escribió: “La naturaleza es siempre verdadera, siempre seria, siempre severa; nunca se burla de nosotros.” Para él, la vida era un ciclo estético y biológico inseparable. Goethe veía en una hoja de planta la totalidad del universo, en la metamorfosis de una mariposa el símbolo de la condición humana. Hoy, sin embargo, las cifras muestran un mundo al revés: cada año desaparecen 10 millones de hectáreas de bosques. La poesía de Goethe se desvanece bajo motosierras y excavadoras. La belleza que él veneró está siendo convertida en mercancía, en papel y en madera.
Thoreau en Walden
En 1845, Henry David Thoreau se retiró a una cabaña junto al lago Walden para demostrar que otra vida era posible. “Fui al bosque porque quería vivir deliberadamente”, escribió. Su gesto fue resistencia contra una modernidad que ya esclavizaba al hombre con relojes y fábricas. Hoy su experimento suena utópico, pero necesario. En un planeta donde la huella ecológica supera en un 70% la capacidad de regeneración anual, vivir en el bosque sería casi un acto revolucionario.
Thoreau entendió antes que nadie que la libertad no está en poseer, sino en renunciar a lo superfluo. Su Walden es un espejo incómodo para una humanidad que consume como si hubiera cuatro planetas disponibles.
Gabriela Mistral y la madre tierra
Gabriela Mistral lo dijo con claridad: “La tierra es madre, no mercancía.” Esa frase condensa siglos de sabiduría campesina e indígena. Para millones de pueblos, la tierra no es propiedad, es sustento, memoria y tumba. Sin embargo, la modernidad ha convertido la tierra en activo financiero. En América Latina, más de 200 millones de hectáreas de tierras agrícolas están en manos de corporaciones. En África, el “land grabbing” ha desplazado a comunidades enteras. Mistral le habló al futuro, advirtiendo que cuando la tierra deja de ser madre y pasa a ser mercancía, el hombre deja de ser hijo y pasa a ser verdugo.
Cifras del desastre
La magnitud del desequilibrio es brutal. Cada año se extinguen entre 30.000 y 50.000 especies. Desde 1970, el planeta ha perdido el 69% de sus poblaciones de vertebrados. La deforestación avanza a un ritmo de 10 millones de hectáreas anuales. El agua dulce disponible por persona se redujo un 20% en dos décadas.
El plástico ya invade hasta los glaciares, con 14 millones de toneladas entrando a los océanos cada año. Son cifras que muestran un ecocidio global en curso. Como advirtió Rachel Carson en Primavera silenciosa: “El hombre ha perdido el dominio de la tierra en el momento en que intentó dominarla.”
El equilibrio roto
La modernidad no fue un pacto con la naturaleza, fue una declaración de guerra. Se quemaron bosques, se drenaron ríos, se exterminaron especies. Hoy, más del 75% de la superficie terrestre está alterada por la acción humana. Las ciudades avanzan sobre humedales, las minas devoran montañas, la agroindustria coloniza selvas. El hombre se siente conquistador, pero en realidad es un intruso. Goethe hubiera llorado frente a los desiertos creados por el progreso.
Mistral hubiera gritado frente al hambre que genera la abundancia mal repartida. El equilibrio se rompió y el precio lo pagamos todos.
Cita final
El filósofo Aristóteles escribió hace más de dos milenios: “La naturaleza no hace nada en vano.” El hombre, en cambio, ha hecho de la vanidad su modo de existir. La naturaleza no desperdicia, el hombre derrocha. La naturaleza recicla, el hombre entierra. La naturaleza equilibra, el hombre desequilibra. Y, sin embargo, la sentencia de Aristóteles aún late como esperanza: si aprendemos a mirar de nuevo, si escuchamos los ritmos de la Tierra, quizá podamos reconciliarnos con la madre que aún nos da sustento.
- La ciencia y el límite
Galileo y el telescopio: ver lo invisible
En 1609, Galileo Galilei apuntó un telescopio al cielo y vio montañas en la Luna, fases en Venus, lunas en Júpiter. El universo dejó de ser esfera perfecta y pasó a ser caos infinito. Con ese gesto cambió para siempre la relación entre hombre y cosmos. Sus observaciones rompieron el dogma de siglos y le costaron un proceso por herejía. Galileo encarnó la ironía de la ciencia: ver la verdad y ser castigado por ella. Hoy, 400 años después, los telescopios James Webb y Hubble siguen la misma ruta: mostrar lo invisible. El Webb, con un costo de US$ 10.000 millones, nos enseña galaxias formadas apenas 200 millones de años después del Big Bang. Galileo hubiera sonreído, recordando su frase: “Y, sin embargo, se mueve.”
Newton y la ley universal de la gravedad
En 1687, Isaac Newton publicó los Principia Mathematica y dio al mundo la ley de la gravedad. Una manzana cayendo se volvió la clave para explicar la órbita de los planetas. Newton mostró que lo que ocurre en la Tierra y en el cielo responde a la misma ley. Era un universo mecánico, predecible, matemático. Con sus cálculos nacieron las máquinas, la física moderna y la revolución industrial. Newton era consciente de la pequeñez del hombre frente al mar de lo desconocido. Escribió: “No sé cómo me veo al mundo; pero para mí soy como un niño en la orilla del mar, divirtiéndome al encontrar un guijarro más liso o una concha más bonita de lo habitual, mientras el gran océano de la verdad yace sin descubrir ante mí.”
Einstein y la relatividad del tiempo y el espacio
En 1905, Albert Einstein derrumbó el universo newtoniano. Tiempo y espacio dejaron de ser absolutos, se convirtieron en dimensiones flexibles que se curvan con la masa y la energía. Su teoría de la relatividad transformó la ciencia y abrió la puerta a la energía nuclear.
El tiempo dejó de ser un río uniforme para convertirse en un tejido deformable. Con ello, el reloj humano se volvió relativo. Mientras un astronauta viaja cerca de la velocidad de la luz, el tiempo para él se dilata, y para nosotros se comprime. Cifras: los GPS actuales deben corregirse por relatividad, o errarían en kilómetros. Einstein lo decía con modestia irónica: “La imaginación es más importante que el conocimiento.” Lo que nació como ecuación terminó moldeando la vida cotidiana de la modernidad.
Heisenberg y la incertidumbre cuántica
En 1927, Werner Heisenberg sacudió la física con su principio de incertidumbre: no se puede conocer con exactitud al mismo tiempo la posición y la velocidad de una partícula. El mundo microscópico no era determinista, era probabilístico. Una revolución filosófica: el universo no estaba escrito en piedra, sino en nubes de posibilidades. Hoy, esa incertidumbre gobierna los transistores de cada computadora y teléfono. El mercado global de semiconductores mueve más de US$ 600.000 millones anuales, todo basado en electrones impredecibles. Como escribió Niels Bohr: “Quien no se sorprenda con la mecánica cuántica, es que no la ha entendido.” La física dejó de ser certeza, se volvió paradoja.
Hawking y el universo finito
Stephen Hawking llevó la ciencia al límite. Propuso que el universo tuvo un inicio en el Big Bang y que los agujeros negros emiten radiación hasta evaporarse. Lo eterno tenía un fin. Su cálculo mostró que incluso la oscuridad absoluta puede extinguirse. Cifras descomunales: un agujero negro de la masa del Sol tardaría 10⁶⁶ años en desaparecer. La eternidad se volvió frágil. Hawking, preso de una enfermedad, fue el símbolo humano de esa fragilidad. Dijo: “Somos apenas una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella ordinaria. Pero podemos comprender el universo. Eso nos hace muy especiales.”
Cifras del conocimiento
La ciencia contemporánea es también industria y velocidad. Cada día se publican 13.500 artículos científicos en revistas indexadas. El Gran Colisionador de Hadrones en Suiza costó más de US$ 10.000 millones y ha permitido descubrir el bosón de Higgs. La inversión mundial en investigación supera los US$ 2,5 billones anuales, equivalente al 2,3% del PIB global. Nunca se había producido tanto conocimiento, nunca había sido tan difícil asimilarlo. Como dijo Umberto Eco: “La información no es conocimiento, el conocimiento no es sabiduría.” La avalancha de datos no garantiza comprensión.
El historiador Will Durant lo resumió con precisión: “El avance de la ciencia es el descubrimiento de nuestra ignorancia.” Cada ecuación abre nuevas preguntas, cada telescopio descubre más misterio, cada partícula detectada multiplica la incertidumbre. La ciencia no nos da certezas absolutas, nos revela lo poco que sabemos. Ese es su límite y su grandeza. La ironía es que en la cumbre del conocimiento seguimos siendo niños, como Newton en la orilla del mar, jugando con guijarros frente al océano infinito de lo desconocido.
El latido final y la esperanza
La Tierra seguirá girando, aunque nosotros desaparezcamos. Ha resistido glaciaciones, extinciones y cataclismos cósmicos. No necesita de nosotros, somos nosotros quienes la necesitamos a ella. En el reloj de 24 horas de la evolución, el Homo sapiens ocupa apenas 7 segundos y en ese parpadeo ha construido pirámides y bombas nucleares, poemas y genocidios. La pregunta no es si la Tierra sobrevivirá, “sino si lo hará la humanidad”.
El reloj de 24 horas de la evolución nos recuerda que el Homo sapiens apenas ha vivido unos segundos. Y en esos segundos ha inventado pirámides y armas nucleares, ha escrito poemas y ha envenenado ríos, ha sembrado trigo y ha vaciado mares. Somos un experimento frágil en un planeta que sobrevivirá sin nosotros.
El dilema no es la Tierra, el dilema es la humanidad…
Bibliografía
- Kapuściński, Ryszard. Ébano. Editorial Anagrama, 2000.
- Fanon, Frantz. Los condenados de la tierra. Fondo de Cultura Económica, 1963.
- Aldunate, Arturo. A horcajadas de la luz. Editorial Zig-Zag, 1960.
- Sixth Assessment Report. Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021–2023.
- Naciones Unidas. World Population Prospects 2022. UN DESA.
- Banco Mundial. Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration. 2021
Mauricio Herrera Kahn
Nota original en: PRESSENZA.COM