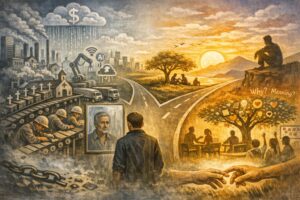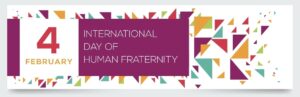Eric Sánchez Ramírez, Licenciado en Filosofía e Historia de las Ideas (UACM)
Del fenómeno religioso
La religiosidad es un fenómeno de dimensión tanto social como cultural que genera cierto impacto en otras dimensiones de la realidad humana, tales como la económica y la política. El sentimiento religioso ha acompañado el desarrollo cultural del ser humano desde tiempos remotos, y aunque en épocas recientes se tiende a relegar su función psicosocial a momentos de mera recreación familiar, como salir de paseo por el parque, asistir a un concierto, visitar a familiares lejanos o sentarse a ver una película, su influencia sobre la vida en común aún resulta innegable. En el presente texto se pretende abordar el tema religioso desde la óptica «ignóstica», la figura universal del «héroe» y una perspectiva humanista.
Con lo anterior se pretende proponer una visión reflexiva del fenómeno religioso desde un ámbito epistemológico (ignóstico), un análisis hermenéutico (mitológico) y una propuesta ética (humanista). Para tal finalidad, primeramente se definirá el término «ignosticismo», después se emprenderá la reflexión en torno a la figura mitológica del «héroe» y posteriormente se abordará el enfoque del «humanismo». A partir de esto se procurará sostener que la religiosidad requiere de una reformulación interpretativa basada en un estudio crítico de todo cuanto la conforma en su núcleo más profundo, sin temor a utilizar términos como «mito», «rito», «pecado» o «espíritu», entre otros. Como podrá apreciarse, no se trata de invalidar el «sentimiento religioso», aunque tampoco se busca llevar a cabo ningún tipo de apología de religión alguna en específico, como si una fuera superior al resto.
¿Qué es el ignosticismo?
Para intentar responder a la cuestión del «ignosticismo», es debido realizar un análisis filosófico profundo y un abordaje crítico en torno a creencias religiosas y perspectivas espirituales determinadas. De entrada se tiene que tomar en cuenta el hecho de que la acepción «ignóstica» surgió hace relativamente poco; en específico se trata de un neologismo acuñado por el rabino humanista Sherwin Theodore Wine (1928-2007), de origen estadounidense. Rabbi Wine publicó en 1985 un texto titulado «Judaism Beyond God» («El judaísmo más allá de Dios») donde básicamente se propone una perspectiva secularizada de la vida moral como forma de vida centrada en el «ser humano», y ya no en lo divino como tal, basándose en principios éticos y valores culturales propios de la tradición sagrada (tanto oral como escrita) del judaísmo. En este sentido, la figura de Dios (YHWH – יַהְוֶה) deja de ocupar la centralidad de la vida religiosa y más bien se enfatizan la cultura y la identidad judías.
Lo anterior se contrapone por completo a lo que muchas tradiciones y filosofías religiosas sostienen en cuanto a lo que, se considera, debe ser una vida entregada a las enseñanzas sagradas, presentes en textos revelados (Torá, Evangelios, Corán) y demás escritos tradicionales. Por ejemplo, la ética cristiana del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) afirma la importancia de trascender la moral contextual o las éticas humanas con tal de priorizar el cumplimiento de la voluntad eterna de Dios en la tierra. Al contrario de Wine, la ética de Bonhoeffer no prioriza la identidad contextual como tal sino lo que el ser divino mandata a través de sus profetas, los santos escritos y la prédica y existencia misma de Cristo como «Dios encarnado». En esencia, algo similar se sostendría desde las diversas posturas teológicas y místicas del Islam (chií, suní o sufí) y del judaísmo (jasídico, ortodoxo, reformista, etcétera).
Además, en el contexto actual de la ocupación israelí sobre tierras palestinas, la propuesta del judaísmo humanista de Wine, quien al parecer no se dijo públicamente partidario del sionismo ocupacionista y expansionista, puede ser instrumentalizada por el régimen de Benjamin Netanyahu (nacido en 1949) con tal de reforzar la idea manipuladora de que la «comunidad judía» (lo que sea que Netanyahu entiende por esto) debe reafirmarse como identidad no sólo religiosa sino nacional, pues supuestamente la última esperanza judía ante el «antisemitismo histórico» (lo que sea que el ente sionista entiende por ello) consiste en resguardarse en un «estado judío» (concepto acuñado por Theodor Herzl) establecido territorialmente en la llamada «tierra prometida» (de hecho el eslogan propagandístico del sionismo reza lo siguiente: «una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra»). De esto va el riesgo hermenéutico del judaísmo humanista desde las estrategias infames del régimen sionista, aunque lo que nos ocupa en el presente texto es la definición del «ignosticismo» en su aspecto filosófico y no la defensa de las posturas humanistas, aunque etnocéntricas, de Wine.
Dicho lo anterior, el ignosticismo guarda similitudes con el agnosticismo, como postura epistémica o teológica. Cabe recordar que los dos frentes metafísicos a los cuales se enfrenta el agnóstico son el teísmo y el ateísmo. El teísmo se manifiesta contextualmente en sus expresiones mitológicas (politeísmo) y teológicas (monoteísmo); incluso en el ámbito de las filosofías ilustradas (S. XVIII) se afirmaba, desde la postura metafísica del «deísmo», que el uso activo de la razón puede llevar a quien la ejerce a la divinidad misma. Por su parte, el ateísmo simplemente niega la existencia de Dios, o afirma su inexistencia, lo cual guarda implicaciones subversivas importantes ante las formas tradicionales en que se entiende cómo debe ser y funcionar la sociedad y la política en una cultura profundamente influenciada por el cristianismo. El agnosticismo no niega ni afirma la existencia de Dios, sino que niega la posibilidad de acceder a la noción de si Dios «existe» o «no existe», y en esto último se diferencia el ignosticismo.
El ignóstico, en lugar de afirmar o negar la posibilidad de conocer si lo divino existe o no, más bien se aboca a negar la posibilidad de conocer qué es «lo divino». Las posturas anteriores, ateísmo, teísmo e incluso agnosticismo, se limitan a hablar de la «existencia» o «inexistencia» de Dios. Para el teísta, es fundamental probar y afirmar la existencia de lo divino; para el ateísta, es importante negar dicha existencia; para el agnóstico, no hay forma de saber si tal existencia es demostrable o descartable; para el ignóstico, lo que se niega es la «noción» (latín: [g]noscere, griego: gnosis – γνῶσις) de la «esencia» de lo divino y no sólo de su existencia. Más allá de si Dios existe o no, lo que falta saber es de qué se habla cuando se habla de Dios. Para Wine (1985), en tanto no se posea claridad en torno a la cuestión de la «esencia divina», cualquier pregunta sobre su existencia carece de sentido.
¿Ignosticismo como «docta ignorancia»?
La postura ignóstica no busca invalidar algún tipo de creencia religiosa como tal, ni mucho menos negar el sentimiento religioso de ninguna «comunidad de fe».
Ser ignóstico implica respetar los sentimientos ajenos en torno a lo sagrado y reconocer que la vida humana se encuentra profundamente limitada en cuanto a su capacidad de definir lo divino (exista esto o no) y su relación con la experiencia sensible inmediata.
Precisamente con estos últimos elementos se asocia etimológicamente el prefijo latino «in» de la palabra «ignorancia», es decir, la ausencia de conocimientos sobre algún tema en general. Tanto el «ignorante» como el «ignóstico» tienen en común que desconocen la esencia de algo ante la falta de herramientas epistémicas que permitan develar su definición y generar conocimiento certero. No obstante, la ignorancia de cualquier tema puede disolverse a través del estudio, la investigación y el uso reflexivo de la razón; pero el ignosticismo persiste frente a las «realidades últimas» de lo sagrado debido a que la humanidad misma no puede renunciar por completo a su subjetividad y ataduras terrenales y carnales que impiden su acceso puramente espiritual a una forma de existencia absoluta y eterna (si es que algo así puede existir).
Quien se asume como una persona ignóstica está obligado a reconocer que no lo sabe todo, que a donde sea que vaya o se presente siempre lo perseguirá la sombra de la ignorancia, tanto de cosas que requieren formación especializada como de aquello que trasciende existencial y epistémicamente su propia condición humana. Aunque esto podría desanimar a uno que otro espíritu emprendedor y buscador de saberes, nociones y conocimientos, cabe recordar que pensadores del estilo socrático o prerrenacentista, como el propio Nicolás de Cusa (y su concepto místico de «docta ignorantia»), consideran el reconocimiento de la propia ignorancia como principio de toda «sabiduría». Quizás nunca sepamos de qué se habla cuando se habla de lo divino, o lo sagrado per se, pero planteárnoslo honestamente propiciará en cada uno la reflexión crítica y ampliará el espacio mental que permita abarcar todo cuanto podamos saber.
Heroicidad como universal dialógico
Procurar comprender a la «divinidad» de la propia tradición sagrada puede representar un reto verdaderamente difícil de emprender intelectual y conceptualmente. Tan siquiera intentar abordar las creencias religiosas de otras culturas y tradiciones espirituales complica más las cosas para el estudioso del fenómeno religioso como un conjunto amplio de realidades culturales diversas. Fundamentar el diálogo interreligioso en una propuesta exclusivamente teocéntrica, aunque secularizada, puede generar ciertos puntos de convergencia, pero difícilmente derribará las murallas que separan a las distintas posturas teológicas (bíblicas veterotestamentarias y neotestamentarias o coránicas islámicas), ateas (como el budismo o el taoísmo) y agnósticas (como algunas vertientes del hinduismo). De manera que quizás lo más importante de todo diálogo interreligioso no debiera consistir en vislumbrar a la divinidad de la propia tradición presente en otras religiones y creencias, sino en comprender el enorme cúmulo de experiencias humanas como algo universal y puesto de manifiesto en la gran diversidad cultural de figuras heroicas, desde chamanes remotos hasta superhéroes modernos, pasando por líderes ancestrales y fundacionales, profetas, videntes, mesías, semidioses, mentores, iluminados, místicos, anacoretas, santos, etc.
A partir de lo anterior se podrá observar que la postura ignóstica frente al concepto de «Dios», o de lo sagrado en general, se trata, ante todo, de un posicionamiento filosófico mediante el cual se encomienda el terreno de las creencias espirituales a las distintas congregaciones y comunidades religiosas, como colectividades de cohesión activa que buscan la realización de la vida en comunidad, y propicia el encuentro intercultural a través de una sana comparación de figuras heroicas, las cuales siempre diferirán en las representaciones formales pero convergerán en el trasfondo de los contenidos simbólicos. En ese sentido, es más probable identificar la propia experiencia humana en el relato heroico del poblado más lejano que entender a plenitud la postura religiosa diferente del vecino más cercano. Por tanto, la figura del héroe es clave al momento de establecer un diálogo interreligioso e intercultural.
Heroicidad como universal espiritual
Ahora bien, hasta el momento se ha establecido que la cultura dialógica, además de secular, debiera partir de la postura ignóstica frente al concepto general de lo sagrado, centrándose esencialmente en figuras heroicas de las diversas expresiones culturales del orbe. Sin embargo, realmente se torna en una tarea demasiado dificultosa si se pretende iniciar de cero tal reflexión sobre la «heroicidad» misma, por lo cual resultará conveniente recurrir al concepto de «monomito» de Joseph Campbell (1904-1987), de origen estadounidense. Este neologismo aparece en el texto de dicho autor, titulado «The Hero with a Thousand Faces» («El héroe de las mil caras», publicado en 1949) donde se da cuenta, en primera instancia, de las enormes similitudes que guardan los distintos relatos mitológicos, principalmente aquellos que se enfocan en procesos heroicos. Para tal finalidad, Campbell se encargó de hacer una recopilación amplia de mitos (además de cuentos, obras de teatro y literatura en general), los cuales analizó desde una perspectiva psicoanalítica, principalmente desde la óptica de Carl Gustav Jung (1875-1961) sobre los arquetipos del «inconsciente colectivo», hasta lograr englobar tres grandes facetas narrativas de todo «viaje del héroe»: separación, iniciación y retorno.
Aunque no se pretende hacer una exposición detallada de lo que es el monomito campbelliano, es necesario comentar brevemente de qué van sus tres grandes etapas. La «separación» se suscita en aquellas criaturas cuya condición existencial se ve atravesada por lo eterno y lo terreno, lo divino y lo humano, lo sacro y lo profano; del mundo ordinario y cotidiano de lo profano, o lo normalizado, es separado todo «héroe» potencial. La «iniciación» consiste en aquel momento de conversión sustancial de quien acepta separarse del mundo y emprender su viaje heroico; la accidentalidad humana (sea por karma, pecado original o simple ignorancia) cede paso a la realización plena del potencial heroico humano, se «muere» en la particularidad superficial para «renacer» en terrenos de interioridad profunda. El «retorno» se lleva a cabo una vez que el héroe decide reintegrarse de modo activo al mundo ordinario de su origen y compartir el «tesoro sagrado» de su experiencia heroica con el prójimo; en tal fase dicha experiencia se convierte en recordatorio social del potencial humano y, en este sentido, en germen de renovación sociocultural, dando pie a reformas y revoluciones espirituales de alto impacto sobre condiciones materiales de posibilidad (economía, política) y nociones existenciales y de autoconcepto de lo humano mismo.
Como podrá apreciarse, sin nombrar a algún personaje en específico (Heracles, Buda, Quetzalcóatl, Osiris, San Juan de la Cruz, Rumi, etcétera), es posible abordar cualquier relato heroico e interpretarlo a la luz de los patrones narrativos del monomito (separación-iniciación-retorno). Esto demuestra, no tanto que en la diversidad cultural impere un «relato universal» como tal, sino que la experiencia humana, al formar parte de una condición existencial que se expresa mejor narrativamente ante las sensibilidades alternas, desde «pequeños sabios» hasta «sabios ancianos» de diferentes culturas, dota de profundo sentido a la vida misma de la comunidad de cualquier latitud. Tal vez uno puede aproximarse medianamente a la «sabiduría de la vida» mediante esquemas lógicos y análisis rigurosos altamente racionales; pero los grandes relatos (griego: mythos – μῦθος), encarnados y articulados en la propia experiencia a través de ritos (sánscrito: rta – ऋत), siempre propician la propia conversión inesperada y el encuentro directo con la «sabiduría misma» (si es que como ignósticos podemos hablar en estos términos).
La forja humanista: de la humildad epistémica a la acción ética
La postura ignóstica nos invita a reconocer las limitaciones epistémicas de todo ser humano frente al concepto de lo divino; mientras tanto, el relato «monomítico» nos recuerda los grandes potenciales de cada ser humano, pese a nuestra condición finita y pasional. A pesar de dichas limitaciones, las reflexiones en torno a lo sagrado siguen generando un profundo interés en los estudiosos del fenómeno religioso, manteniendo muchas veces una relación conceptual estrecha entre lo divino y lo heroico. Por ello es posible hablar de este «binomio ancestral» en los siguientes términos: por un lado, los seres humanos proyectan en «Dios» lo que no son, lo que no pueden llegar a ser; por otra parte, en el «héroe universal» se proyecta lo que cada ser humano puede ser y hacer de sí mismo mediante su propia experiencia sensible. En ese sentido, lo divino se vuelve epistémicamente incognoscible y «nouménico», desde un ámbito interior de profundas aspiraciones salvíficas; mientras que lo heroico se comprende simbólicamente y se expresa como algo «fenoménico» en las narrativas de diversas culturas.
Para hablar de lo divino y lo sagrado muchas culturas religiosas, y demás propuestas filosóficas teístas, han tenido que recurrir a la denominada «teología negativa», es decir, a aquel conjunto de nociones sobre lo que Dios «no es» (y los seres humanos «sí son»). Por ejemplo, la divinidad se concibe como algo «atemporal», al tratarse de una realidad eterna, ante la temporalidad irremediable de la vida humana; lo divino se concibe como algo «ilimitado», al tratarse de una realidad que se desentiende de toda limitación, ante una humanidad tremendamente limitada no sólo en lo temporal, sino en lo espacial; al Dios de muchos pueblos se le concibe como algo «inmutable», es decir, que no cambia en el tiempo y que, por tanto, no sufre desgaste; el ser divino es concebido como una entidad «inmortal», al tratarse de algo que no muere debido a su atemporalidad, a su naturaleza ilimitada y a su existencia inmutable. Como puede apreciarse, en Dios coexisten aspectos a los cuales ningún ser humano puede aspirar realmente sin caer en el desengaño de su percepción sesgada por las pasiones momentáneas.
Siguiendo lo anterior, a lo divino se le aborda como algo absoluto frente a la relatividad de las particularidades contextuales (históricas, personales, idiomáticas, culturales, etcétera) de cada ser humano. Sin embargo, cuando se abordan las diversas figuras heroicas, éstas siempre responden de manera directa a tales particularidades. Krishna relata su historia en el Indostán; Quetzalcóatl vive sus experiencias reflexivas en la Toltecáyotl; Osiris pasa por su muerte y resurrección en las regiones aledañas del río Nilo; Heracles supera sus pruebas en los reinos de la antigua cultura griega; Gilgamesh gobierna como déspota en Uruk y se redime en las regiones del mundo sumerio. Los héroes, así como cualquier individuo humano, parten de contextos específicos, se identifican con culturas definidas y se desenvuelven personalmente a través de diferentes estadios emocionales y existenciales. De tal suerte que la heroicidad guarda en sí el germen de lo que la humanidad es «potencialmente», de lo que puede ser y, por tanto, a lo cual verdaderamente puede aspirar, aunque sea simbólicamente.

Heroicidad y religiosidad interna como puntos de encuentro
Los héroes forjan el sentido, sensible e imperativo, de lo que el ser humano puede abarcar desde su propio desenvolvimiento personal y colectivo. Aunque toda revelación heroica se expresa de modo relativo a su contexto, también queda narrativamente expuesto a verdades profundas que, en ocasiones, los encuentros y desencuentros con las entidades divinas ponen de manifiesto. Gilgamesh, por ejemplo, quiso hallar la inmortalidad, y aunque Utnapishtim (el llamado «Noé sumerio») reveló su «fórmula secreta», las fuerzas espontáneas y oscuras de la tierra se la arrebataron inevitablemente, dejándolo a expensas de su destino como criatura temporal, limitada, mutable y mortal. La humanidad, en ese sentido, queda vulnerable, completamente desnuda (como Adán y Eva tras comer del «fruto prohibido»), no sólo ante su condición existencial, sino ante sus propios pesares, es decir, aquellos «temores» que, según la propuesta filosófica del humanismo de Mario Rodríguez Cobos «Silo» (1938-2010), de origen argentino, provocan «sufrimiento», mientras éste, a su vez, desencadena «violencia» y subsecuente «destrucción».
¿Qué es lo que evitaría, en última instancia, la destrucción inminente del ser humano? Para el siloísmo, la respuesta reside en la «fe interna», o sea, aquel tesoro sagrado que los «héroes potenciales» (¡todos nosotros!) creemos poder encontrar en mundos externos, a manos de criaturas celestiales o entidades infernales. En relación con esto, el etnólogo humanista Genaro David Sámano Chávez (de origen mexicano, nacido en 1955) plantea una distinción interesante entre la «religiosidad externa», esto es, la tradición de verdades reveladas a los grandes profetas, santos y reformadores espirituales desde planos exteriores, o en sus palabras: «zonas que están más allá de lo humano» (2021: 118), y la «religiosidad interna», basada en el concepto siloísta de «mirada interna», desde la cual se observa el logro místico con el cual se disuelve la separación aparente entre estadios de interioridad individual (la particularidad consciente de sí y del universo) y su medio externo (lo que se percibe de la totalidad que la trasciende y de la cual forma parte), a cambio de una dinámica constante de «interacción mutua de lo interno y lo externo» (2021: 118).
De tal manera que tanto el «viaje del héroe» como la «religiosidad interna» hacen que nos percatemos de que lo auténticamente «sagrado» se halla en el modo como hemos conseguido, personal y colectivamente, que la humanidad sobreviva históricamente, pese a sus propias tensiones y contradicciones: «¡tratar a los demás como queremos ser tratados!». El «tesoro» toma forma de «imperativo» interior, de «regla de oro» que nos permite ir más allá de las decepciones del mundo presente. Teológicamente (o desde una «teodicea ignóstica») el quebranto de esta regla puede explicarse desde la noción de «pecado», no como ofensa irreligiosa o impiedad ritual directa hacia la «divinidad», sino como desconocimiento de la «dignidad» salvífica («ser dignos de ser salvos») del «prójimo», es decir, de todo ser humano cercano pero sometido, inmoral y sistemáticamente, a la humillación, a la explotación (del «hombre por el hombre»), al utilitarismo precario («visualizar a las personas como medios y no como fines en sí mismos»), a la cosificación y a la invisibilización como «criterios del mundo».
La desigualdad humana, en su aspecto material y social, no debe su surgimiento a razones objetivas de género ni de razas (biológicamente inexistentes) ni de origen étnico, ni mucho menos a la gracia (o desgracia) de deidad alguna, sino al desconocimiento pecaminoso de la dignidad como «don sagrado». O sea, las comunidades que desechan el motivo real de su persistencia, el apoyo mutuo y la solidaridad como fuentes intrínsecas de su florecimiento «dignificante», ante un mundo hostil están condenadas al fracaso inminente de la civilización y a la decadencia espiritual. Lo que queda hacer frente a semejante escenario sombrío es ejercer la capacidad de indignarse y resistir en la razón y la pasión, en la clarificación mental y la serenidad del «paisaje interno», retomando aquella «dignidad humana», que hoy puede y debe traducirse en «derechos humanos», como «realidad sagrada» a defender desde la fe interna y la realización del potencial espiritual que nos legaron los héroes de todas las eras, en nombre de una «presencia divina» aún desconocida tanto en su «existencia» como en su «esencia».
Conclusión
Aunque generalmente la religiosidad aún se ofrece como campo de recreación humana y renovación espiritual, resulta necesario reinterpretar su camino de desenvolvimiento humano ante la peligrosidad de los tiempos que corren actualmente. Por ello se plantea la posibilidad de partir del reconocimiento ignóstico frente a la inefabilidad de lo sagrado, reformular el diálogo interreligioso e intercultural a través de narrativas heroicas con elementos universales y hacer un llamado a la acción ética enfocada en la defensa y protección de la dignidad inalienable de todo ser humano.
No se trata de invalidar ninguna forma de sentimiento religioso, sino de dimensionar verdaderamente las características de un mundo irremediablemente globalizado donde la diversidad cultural exige diálogo y mutuo entendimiento, que a mediano y largo plazo deberán propiciar un mutuo apoyo. Por lo mismo, el ignosticismo, como postura filosófica, exige respeto para todo proceso espiritual que edifique la fe interna y promueva el bienestar colectivo como fuente de bienestar personal, a pesar de no lograrse un consenso final en torno a temas de creencias teístas, ateístas o agnósticas.
El humanismo universalista, a partir del cual se comprende lo realizable de las narrativas heroicas en la experiencia simbólica, hace una aportación importante alrededor de las acciones morales que deben emprenderse ante las hostilidades de un mundo decadente, y esto es la observación y la forja de la propia fe interna. Esto implica superar el sufrimiento y la violencia, para así evitar la continua destrucción de la humanidad misma desde el tesoro de nuestra interioridad más profunda (religiosidad interna). En ese sentido, el ignosticismo denota nuestra fragilidad existencial y limitación epistémica, pero la heroicidad nos recuerda nuestros potenciales ancestrales y nos impulsa a cambiar lo que debe cambiarse, siempre en defensa de la dignidad humana como realidad sagrada.
Fuentes:
- Campbell, J. (1949). The Hero with a Thousand Faces. Nueva York: Pantheon Books. [Versión en español: El héroe de las mil caras. México: Fondo de Cultura Económica, 1959].
- Bonhoeffer, D. (1995). Ética. Barcelona: Editorial Trotta. (Obra original escrita entre 1940-1943).
- Herzl, T. (1896). Der Judenstaat [El Estado judío]. Leipzig y Viena: M. Breitenstein.
- Sámano Chávez, G. D. (2021). Interpretando al Nuevo Humanismo: Etnología, Epistemología, Espiritualidad. Madrid: Ediciones León Alado.
- Silo. (2002). Cartas a mis amigos. Santiago de Chile: Editorial Virtual.
- Wine, S. T. (1985). Judaism Beyond God. Farmington Hills, MI: Society for Humanistic Judaism.
Imágenes de Wikimedia commons:
-Mural of Quetzalcoatl in the Exekatlkalli (House of the Winds), made by Diego Rivera.
-The Aztec god Quetzalcoatl as depicted in the Codex Telleriano-Remensis (16th century).
-A hero taming a lion. Bas-relief from the façade of the throne room, in the Assyrian Palace of Sargon II at Khorsabad (Dur Sharrukin), 713–706 BCE.

Fuente: Instituto Humanista de Pronosticación Sistémica
Autor: Instituto hps