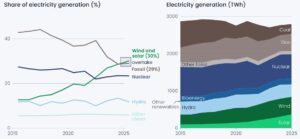“Quien controla la energía controla el presente, quien controla el litio controla el futuro”
Por Mauricio Herrera Kahn. Pressenza.com. Medio Ambiente
El mundo atraviesa una transición energética que redefine el poder global. La era de los hidrocarburos tradicionales cede paso a un nuevo escenario en el que el litio, el gas natural y las energías renovables determinan quién influye, quién negocia y quién decide. América Latina se encuentra en el epicentro de esta transformación. Sus recursos estratégicos concentran la atención de potencias como China y Estados Unidos, mientras Europa busca independencia energética y seguridad en sus cadenas de suministro.
El continente que durante siglos fue proveedor de materias primas ahora se convierte en protagonista de un tablero geopolítico en disputa. Bolivia, Argentina y Chile concentran más del 70% de las reservas mundiales de litio. Brasil y Venezuela son claves en la producción de gas natural y petróleo. Los megaproyectos energéticos generan miles de millones de dólares en inversión y beneficios para algunos, mientras millones de personas enfrentan desplazamientos, sequías y cambios en sus modos de vida.
Según la CEPAL, América Latina recibió en 2023 inversiones directas en el sector energético por más de USD 45.000 millones. Sin embargo, menos del 15% de la población de las zonas afectadas participa en la toma de decisiones. Este contraste revela que la región sigue atrapada entre riqueza y vulnerabilidad, entre potencial y dependencia. La disputa por recursos energéticos es hoy la disputa por el poder político, económico y cultural de la región.
I – El litio del Cono Sur como tesoro estratégico
Argentina, Chile y Bolivia concentran las mayores reservas de litio del planeta. El Salar de Uyuni, en Bolivia, contiene 21 millones de toneladas de litio metálico, mientras que el Salar de Atacama en Chile alcanza 9 millones de toneladas y la región del Hombre Muerto en Argentina 6 millones de toneladas. Este mineral se ha vuelto clave para la transición energética global, pues alimenta baterías de vehículos eléctricos, almacenamiento de energías renovables y electrónica de alta demanda.
Las inversiones extranjeras en estos países superan los USD 12.000 millones en proyectos de extracción y procesamiento. Empresas chinas y consorcios europeos buscan asegurar suministro estable y barato. En paralelo, los gobiernos locales enfrentan dilemas políticos: permitir la explotación masiva de recursos para generar divisas o proteger ecosistemas y derechos de comunidades indígenas.
Las comunidades del altiplano boliviano, el norte argentino y el desierto chileno denuncian el uso excesivo de agua en la extracción de litio. Cada litro de agua evaporado para la minería equivale a miles de litros que ya no están disponibles para la agricultura ni el consumo doméstico. Más de 200.000 personas dependen directamente de estas fuentes hídricas y ven su sustento amenazado. El conflicto entre riqueza y supervivencia se vuelve palpable, y el litio, que simboliza progreso y modernidad, también representa despojo y riesgo social.
II – Gas natural y petróleo: la carrera sudamericana
Bolivia, Brasil y Venezuela mantienen su relevancia global a través del gas natural y el petróleo. Bolivia exporta gas principalmente a Brasil y Argentina, con ingresos que superan los USD 3.500 millones. Venezuela conserva las mayores reservas de petróleo convencional del mundo, con 303.000 millones de barriles estimados, aunque la producción cayó drásticamente debido a sanciones y crisis internas. Brasil, por su parte, es líder en gas natural y petróleo offshore, con un sector que genera ingresos por USD 25.000 millones al año.
La disputa por el control de estos recursos no es solo nacional sino global. Empresas estadounidenses y chinas negocian concesiones, inversiones y contratos mientras los gobiernos locales buscan equilibrar desarrollo y soberanía. La historia demuestra que un enfoque centrado únicamente en exportar materia prima mantiene a la región subordinada. Los ingresos se concentran en élites políticas y corporativas, mientras millones de ciudadanos permanecen sin acceso a energía asequible y sin beneficios sociales claros.
III – Agua y energía renovable: la nueva frontera
La región se ha convertido en escenario clave de la transición hacia energías limpias. Argentina y Chile impulsan megaproyectos solares y eólicos, mientras Brasil mantiene una extensa red de hidroeléctricas que genera más del 70% de su electricidad. La inversión en energía renovable en Sudamérica superó los 15.000 millones de dólares en 2023, con participación de fondos internacionales y bancos multilaterales.
Sin embargo, estos proyectos generan tensiones sociales. Las comunidades indígenas, campesinas y rurales denuncian que la planificación de parques eólicos y represas se hace sin consulta efectiva. Más de 500.000 personas en América del Sur están directamente afectadas por cambios territoriales, inundaciones y restricciones de acceso a recursos naturales. La paradoja es que la energía que busca sostenibilidad amenaza a modos de vida ancestrales.
La negociación entre desarrollo, soberanía y sostenibilidad se vuelve central. Los gobiernos deben decidir si las inversiones benefician a la población local o solo generan ganancias para corporaciones y capitales extranjeros. La sostenibilidad energética sin justicia social es solo un mito técnico que no resuelve desigualdades históricas.
IV – Los actores globales y la geopolítica de la energía
China ha emergido como actor central en la región. Sus empresas poseen inversiones estratégicas en litio, cobre, energías renovables y transporte ferroviario. Beijing asegura su influencia con financiamiento rápido, tecnología y acuerdos bilaterales que superan los plazos de gobiernos locales. Estados Unidos, por su parte, presiona políticamente, condiciona inversiones y busca garantizar estabilidad para sus corporaciones energéticas y tecnológicas.
Europa interviene indirectamente, financiando proyectos sostenibles y buscando certificaciones éticas de minerales críticos. Sin embargo, la región enfrenta un riesgo latente: depender de potencias externas y perder autonomía. Cada acuerdo internacional, cada crédito de inversión, define el rumbo económico y político de millones de personas.
La geopolítica energética actual no necesita ejércitos. Necesita capital, contratos y control de infraestructura crítica. América Latina, con sus recursos, se encuentra en el epicentro de esta disputa silenciosa. Cada decisión local tiene impacto global y cada resistencia local cuestiona el poder de las grandes potencias.
V – Los pueblos y la resistencia local
Los pueblos originarios, campesinos y comunidades rurales se han vuelto protagonistas de la narrativa energética. Protestas en Salar de Uyuni, el norte chileno y el noroeste argentino muestran que la energía no puede construirse sobre la sumisión. Más de 50.000 personas han participado en manifestaciones durante la última década en defensa de agua, tierra y soberanía.
Los conflictos no se limitan a la calle. Se extienden a tribunales, medios de comunicación y organismos internacionales. Las comunidades denuncian que megaproyectos generan ganancias millonarias que no se redistribuyen y que contaminan los ecosistemas locales. Cada protesta recuerda que el desarrollo económico sin participación ciudadana y justicia social es un espejismo que puede estallar en conflicto abierto.
VI – Los desplazados de la energía
La transición energética no es neutral. Cada mina de litio, cada represa, cada parque solar o eólico redefine territorios y modos de vida. Más de 700.000 personas en Bolivia, Chile y Argentina han sido directamente afectadas por proyectos energéticos en la última década. Comunidades indígenas, campesinos y pequeños productores enfrentan desalojo, pérdida de agua y ruptura de redes económicas ancestrales.
En el norte de Chile, las protestas contra la expansión del litio en el Salar de Atacama involucraron a 20.000 personas entre comunidades atacameñas y agricultores locales. El agua que abastece a pueblos y cultivos se desvía hacia la minería, mientras las empresas extranjeras reportan ganancias de USD 2.000 millones anuales. En Bolivia, poblaciones del altiplano advierten que la extracción de litio y gas amenaza la subsistencia de 150.000 habitantes en áreas rurales y urbanas.
Argentina, con sus salares y regiones eólicas en el noroeste, registra más de 80.000 personas afectadas por desplazamientos indirectos y pérdida de pastizales. La construcción de represas y parques solares altera la vida de comunidades que dependen de la ganadería y agricultura de subsistencia. Los ingresos millonarios que se generan no llegan a estas poblaciones. La desigualdad se profundiza mientras la región se convierte en centro estratégico de la economía global.
El éxodo interno y externo es silencioso pero masivo. Familias enteras migran a ciudades como Salta, Jujuy y Calama en busca de empleo, educación y agua. Cada desplazamiento es una repetición moderna de los “parias” que Galich describió: personas obligadas a abandonar su hogar por sistemas que deciden sobre su vida sin consultarlas. La energía que debería generar desarrollo se vuelve expulsión.
La resistencia es permanente. Manifestaciones, denuncias judiciales y bloqueos de caminos muestran que la población no acepta ser subordinada al interés corporativo o extranjero. Entre 2015 y 2024, más de 50 protestas masivas en los salares de la región denunciaron la vulneración de derechos territoriales y ambientales. Los pueblos originarios reclaman que la soberanía no sea solo una bandera estatal, sino un ejercicio efectivo de control sobre los recursos que les pertenecen.
Cada mina, cada represa y cada panel solar simboliza la paradoja del continente: riqueza global, pobreza local. Los desplazados de la energía recuerdan que la transición verde no puede ser solo tecnológica, financiera o corporativa. Debe ser ética, social y cultural. Los parias de hoy no llevan solo maletas, sino el grito de la tierra que quieren proteger.
EP – Riqueza, desplazamiento y soberanía
América Latina enfrenta una paradoja histórica. La región más rica en litio, gas, petróleo y energía renovable concentra millones de dólares en inversiones mientras cientos de miles de personas pierden su hogar, su agua y su modo de vida. Más de 700.000 habitantes del altiplano boliviano, el norte chileno y el noroeste argentino han sido afectados por megaproyectos energéticos en la última década. Cada protesta, cada desalojo, cada bloqueo recuerda que la riqueza no se distribuye de manera equitativa y que la soberanía sigue siendo una palabra vacía si no se traduce en justicia social.
Las comunidades desplazadas son los parias del siglo XXI. Familias que migran desde salares y pueblos rurales hacia ciudades como Calama, Salta y Jujuy buscan empleo, educación y acceso a agua potable. Los ingresos millonarios de las empresas superan los USD 2.000 millones anuales en Chile, mientras los habitantes originales quedan excluidos de decisiones sobre los recursos que históricamente han sido su sustento. La transición energética que debería generar desarrollo y futuro se convierte en expulsión y desigualdad.
Los pueblos originarios y campesinos no aceptan ser subordinados. Entre 2015 y 2024, más de 50 protestas masivas denunciaron la vulneración de derechos territoriales y ambientales. La resistencia muestra que la energía no puede construirse solo sobre la ganancia corporativa o la estrategia geopolítica. Debe ser ética, social y cultural. El desarrollo económico sin participación de las comunidades afectadas se vuelve ilegítimo, y cada desplazamiento es una advertencia para gobiernos y empresas: la riqueza global no puede construirse sobre miseria local.
La historia se repite, pero no es inevitable. América Latina puede elegir convertirse en ejemplo de soberanía energética y justicia social, articulando inversión, control estatal y participación ciudadana. O puede reproducir patrones históricos de dependencia y extractivismo que empobrecen a la población mientras enriquecen a corporaciones y potencias extranjeras. Las cifras son claras y las decisiones están sobre la mesa. El futuro del continente depende de reconocer que la energía es poder, pero también responsabilidad y obligación moral hacia quienes habitan la tierra que produce riqueza.
Los parias de Galich están vivos hoy en los salares, en las represas, en los parques solares y en las rutas de migración interna. No son invisibles. No pueden ser ignorados. La transición energética será sostenible solo si escucha sus voces y respeta sus derechos.
La historia de América Latina sigue en disputa, y el tablero del poder energético determina quién gana, quién pierde y quién queda fuera.
Bibliografía
- Panorama Energético de América Latina. Santiago de Chile, 2023
- International Energy Agency. Global Energy Review. París, 2024
- Guzmán, Eduardo. Litio y soberanía en Sudamérica. Buenos Aires, 2022
- Banco Mundial. Proyectos energéticos y desarrollo sostenible en América Latina. Washington D.C., 2023
- Impacto social y ambiental de la minería de litio. Lima, 2022
- Ministerio de Energía de Bolivia. Informe de reservas de litio y gas natural. La Paz, 2024
- Sudamérica en la transición energética global, 2023
- World Bank. Energy and Social Impact in Latin America. Washington D.C., 2023
- United Nations. Sustainable Energy for All: Latin America Report. Nueva York, 2022
- Inversión extranjera directa en energía 2023. Santiago de Chile, 2023
Mauricio Herrera Kahn
Nota original en: PRESSENZA.COM